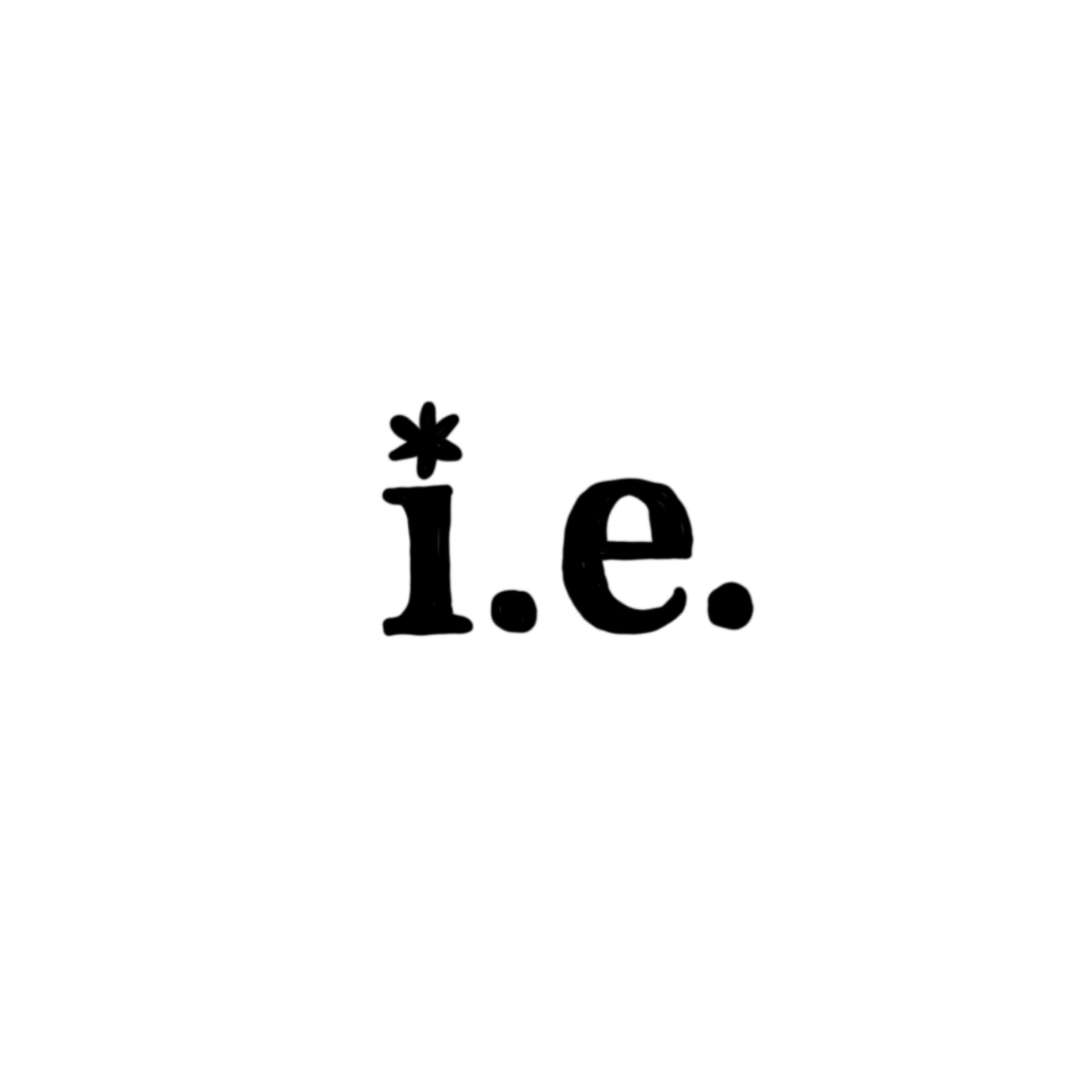Por: i. e.

El problema que hoy expondré con ustedes es de orden especulativo. El espacio y formato autoimpuesto para este evento me lleva más bien a presentar una maraña de tentativas y temas que se desperdigan. Esta maraña tiene que ver con el devenir de las ideas estéticas en nuestro país, en específico con la posibilidad de valoración de las obras de arte producidas en nuestro país a finales del siglo xx y comienzos del actual. Este tiempo está marcado por el avance del neoliberalismo como forma del capitalismo global, cuyo mercado, según Steven Shaviro, se caracteriza, entre otras cosas, por capitalizar las transgresiones estéticas. Así, la “transgresión funciona muy bien como estrategia de acumulación de ‘capital cultural’ y capital real”, haciendo que el arte pierda todo aquello de espectral y epifenomenológico poseía inicialmente (todo fenómeno estético, según Kant, se caracterizaba por ser “desinteresado” y por ser “extra-cognitivo”). Entonces, si el valor estético está dado por la norma de innovación y transgresión, ¿de qué maneras las clases populares y medias logran entrar en esta dinámica de producción artística y efectiva visibilización?
En principio, creemos que vivimos en un medio donde las posibilidades de innovar y producir obras de arte “transgresoras” están del lado de la gente con plata; espacios donde pueda fácilmente producirse y consumirse el arte culto. Pero vivimos en Colombia, y el asunto ya no se reduce a un problema de clases, porque: ¿en qué zonas del país se concentran no solo las mayores cantidades de capital y “productividad” económica, sino en cuáles de estos territorios además es más fácil consumir arte contemporáneo? Y, además, ¿acaso el capital está relacionado de manera inequívoca con la producción de arte de vanguardia? En un país como este no es fácil afirmar algo que en esencia parece lógico, sobre todo porque solemos ignorar la indeterminada pero seguro masiva cantidad de capital que fluye de manera ilegal en el mercado del narcotráfico colombiano. De modo que no solo hay problema por acceder a aquello que entendemos como alta cultura, sino que hay, en muchas zonas, enquistamientos del arte pop (como marca de la globalización) y del arte popular (fenómeno muy complejo como para reducirlo a música de cantina o artesanías o literatura oral).
Pero bueno, demos un paso más: estaré de acuerdo con Robin James con que la idea moderna de “transgresión” o “innovación” se basa en la movilización violenta de límites, y, al mismo tiempo, aceptaré que son precisamente las personas privilegiadas las que, bajo una constante inversión de todo tipo de capital, viven “más intensamente”, maximizando sus experiencias como un tipo de inversión de capital que les asegura a ellos un valor relacional alto y, si son artistas, un valor extra a sus obras de arte. Pero, ¿qué pasa en Colombia, en un país como Colombia? Estas experiencias pagas, en las que podríamos incluir la “experiencia de ir a la Universidad”, o la de hacer un tour de museos por Europa, tienen una oscura relación romántica, estableciendo la dialéctica entre vida y obra de manera crítica. Esta discusión es sobre biopolítica, por supuesto. La vida como tal se presenta a los consumidores como bien de consumo y un valor. Justo como aparece en la tendencia hacia lo fitness, como modelo de belleza corporal y, además, de mercado. Los influencers más populares en Instagram pasan por esta denominación de “cuerpos fitness”, lo que los hace más “valiosos”, al menos especulativamente hablando, creando por otro lado la sensación de que las marcas que los patrocinan brotan desde sus mismos cuerpos y ocupan un lugar publicitario en los mismos.
Pero bueno, volvamos a Colombia: parte del valor de productos estéticos independientes y de características populares también reside en esta idea o norma de relación entre valor estético-transgresión-experiencias límite. Quiero hablar, principalmente, de ciertas estéticas que basan su forma de interactuar con la realidad a partir del terror. Este terror se traduce también como experiencia límite, es decir vidas siempre cercanas a la muerte. Pero estas vidas son precisamente las de aquellas personas que no pertenecen a la población privilegiada económicamente. El rap, por poner un caso, resulta ser un fenómeno de mercado muy paradigmático al respecto. Como sucede en Estados Unidos, acá en Colombia cierta parte del rap ha sido relacionado con la visibilización de guetos, de subjetividades subalternas que, viviendo un mundo extremo de violencia y precariedad, encuentran reposo en la expresión artística de sus experiencias. Esta es, por supuesto, una idea general y esquemática del fenómeno del rap (a pesar de la complejidad que se le puede sumar), que me sirve aquí para traer el problema a otro plano menos evidente. ¿No habría, en cierta valoración del rap, una explotación paila de la violencia y el terror vividas por los autores?
Otro caso: en el fenómeno de las llamadas Nuevas Músicas Colombianas, notamos algo al respecto. El privilegiado no es (solamente) el que tiene dinero, sino el que ha vivido esa otredad cultural y étnica que implica conocer a los productores “tradicionales” de las músicas de nuestro territorio. Solo que muchas veces adquirir este capital cultural significa una traición a una suerte de derecho de sangre, es decir una “apropiación” (como un insulto), robo, ¡colonización! Pecados del hombre blanco occidental, siempre de ímpetu conquistador. El mismo esquema sirve para hablar de la xenomanía de los hípsters, que sienten una fascinación por todo aquello que es extranjero (de ahí el prefijo xeno): ese gusto fetichista por todas las músicas populares de las culturas no-occidentales, ese mismo aprecio del Centro hacia las periferias, gusto que, como menciona Alberto Moreiras, es una especie de atracción por la historicidad de las zonas periféricas.
¿No estaría el arte popular enmarcándose en una dinámica de devenir mainstream, siendo validada, por otro lado, por las aperturas de inversión y mercado que implican sus nuevas formas para el capitalismo? Obviamente digo “capitalismo” y me refiero a empresas en específico, multinacionales, productoras medianas que se entregan a un flujo económico con grandes corporaciones; y, además, al flujo de Capital fuera de la forma del dinero, en la capitalización de los afectos, el conocimiento y las relaciones. Hablo, por supuesto, de la economía extractivista-licitante que parasita la superficie de la Tierra, junto con su historicidad, capturando y violentando a través del paramilitarismo (que no es más que una cara del Estado) los territorios y sus vínculos con sus habitantes, sean humanos o no.
Volvamos un poco, que hay un montón de líneas que se van en fuga y no discurso que cae ante ustedes. Por un lado, está la necesidad de producir un arte más “democrático” (perdónenme la expresión, es una licencia), por otro está el creciente esnobismo de gueto, típico de las contraculturas. He escuchado muchas veces, como objeción a cualquier tipo de producción independiente, que la o el productor es un burgués. Como si la figura del burgués fuera un comodín discursivo para negar la entrada de alguien al gueto de la gente de a pie, o al de la universidad pública, el gran gueto de los “no-privilegiados”. Quizá sea aún más sospechoso que muchas veces que escuché este tipo de argumentos haya escuchado su formulación positiva: “somos proletarios”, “somos los subalternos”. Es que ni siquiera en esos términos se expone el asunto. Lo denso está en la disposición negativa de la construcción de subjetividad: no es un “somos artistas proletarios”, es un progresivo y a cuenta gotas “ella/él es un artista burgués”. Hacen de la subalternidad una hegemonía, practicando las violencias estructurales de las que en un inicio eran víctimas. Más que la instauración de un centro (pues la dialéctica centro-periferia resulta al menos tautológica si se la mira en detalle), se crea un modelo de producción, con sus dispositivos, sus órdenes dentro de la configuración de la vida de los cuerpos. El asunto, en un primer momento, se podría resumir así: si bien el dinero da privilegios, el sistema prioriza y da aún más valor al terror de la vida del o la subalterna, del alien, del queer.
Una respuesta a este problema ya la esboza Gilles Deleuze. El filósofo francés fue acusado de esnobista al evaluarse su autoproclamada “homosexualidad molecular”. Al respecto, Paul Beatriz Preciado tiene un bello artículo que les recomiendo leer, para ampliar el problema. Pero, para resumir: para Deleuze el asunto no es identitario. No es un positivo “yo soy artista negro”, o “artista gay”, “artista pobre”, “artista mujer”; pues se presenta el peligro de querer realmente decir “yo soy un artista real por ser lo que digo que soy y tú, a quien no reconozco como un igual, no eres un artista”. Para el filósofo francés, es posible reconocerse como queer, como subalterno, como “no-privilegiado”. Como lo explica Preciado, este reconocimiento de sí mismo como un otro es posible debido a que cualquier efecto de un proceso puede ser siempre producido por otros medios. Todos somos más o menos susceptibles a ciertos flujos que nos permiten vivir estas experiencias límite de los grupos subalternos, eludiendo, además, la toxicidad típica de los guetos. Según cierta ética posmoderna, es este continuo devenir minoría es el que plantea ciertas líneas de fuga a las que se debe atender como llamado político.
Entonces: el neoliberalismo pone en manos de la hegemonía la supuesta producción de la novedad, siendo esta realmente la apropiación de códigos y materiales subalternos. De modo que la popularidad y apropiación de estos productos se juega en este terreno de xenomanía y novedad mercantil, que no novedad real. Del mismo modo, los productores de arte en Colombia crearán solo novedad a partir del terror modelado a partir de sí mismos. La vanguardia estética en nuestro territorio se enfrenta pues a la paradoja de tener que responder al llamado de una búsqueda de un tercer espacio de producción, pero que al mismo tiempo crea sus propias hegemonías. Esta es la trampa de la dialéctica centro-periferia: en el devenir centro de las periferias, se terminan por crear centros, es decir hegemonías. Si mientras los hípsters se muestran llenos de vida al “instrumentalizar” las xenoproducciones, por llamarlas de algún modo, nosotros instrumentalizamos el terror y lo convertimos en un valor oscuro, la base de un tipo de economía (siempre parasitaria) que aprovecha la muerte para comercializar y producir marcas. Esta dinámica la señala Robin James cuando menciona que los grupos privilegiados viven buscando el límite (alto) del burnout, y los grupos subalternos viven tocando el límite más bajo, es decir, el borde de la muerte. Entonces ¿qué hacer si es inevitable que pensemos nuestra experiencia sin que en ella aparezca el terror tanto como la vida?
Por último, citaré dos fragmentos que para mí dibujan dos movimientos sobre este problema. El primero se refiere a la intervención, en términos biopolíticos, de los dispositivos accionados por el neoliberalismo. Volviendo con la escritora Robin James:
Alterar el equilibrio de la intensidad, dejando que las personas experimenten la vida por encima o por debajo de sus niveles (prescritos por el sistema), significa distribuir los privilegios y la opresión de manera que se socave la hegemonía (patriarcado, supremacía occidental, etc.)
El segundo se encuentra más relacionado con la coyuntura, con lo vivido en el marco del actual Paro Nacional. Del libro Conversaciones, Deleuze afirma:
Los mejores artistas (no los más populistas) apelan a un pueblo, y constatan que “les falta el pueblo”: Mallarmé, Rimbaud, Klee, Berg. En el cine, los Straub. El artista no puede sino apelar al pueblo, desde lo más profundo de su aventura tiene necesidad de ello, aunque no pueda crearlo ni tenga que hacerlo. El arte es lo que resiste: resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Pero el pueblo no puede ocuparse de arte. ¿Cómo se crea un pueblo, qué abominables sufrimientos son precisos? Cuando un pueblo se crea, lo hace por sus propios medios, pero de un modo que converge en el arte […] o que permite al arte alcanzar lo que le faltaba.
Post scriptum:
Agrego otras dos aperturas que se me han presentado en esta relectura del problema en cuestión. En últimas, ninguna opción requiere la negación de las otras, y me parece más que cada posibilidad presenta sus potencias. Es decir, sin retomar la pequeña ponencia anterior, me gustaría indicar que estos movimientos pueden a su vez configurarse en programas de acción, incluso en protocolos de índole estética, quizá máquinas estéticas.
La tercera potencia, o movimiento (como escribía arriba) se refiere a una respuesta de orden pragmático. Esta está influenciada principalmente por Agustín Fernández Mallo (Postpoesía, 2009) y por una declaración que hizo el pianista Juancho Valencia, reconocido por ser el director de la banda Puerto Candelaria. Para resumir algo que describo con mucho más detalle en otro lado: Colombia debe ser pensado como un problema, un conjunto de problemas a la que los artistas dan respuestas de tipo estético. Este pragmatismo está atravesado por la idea de una escritura o de la “creación artística” como un ejercicio de laboratorio, es decir por un ethos materialista y “abierto”. Por supuesto, los detalles y sutilezas son muchas, pero podría decirse que un ejercicio pragmático de este tipo, además de un activo ánimo científico y experimentador, se da a la tarea de entender que toda positividad es ilusoria y que es precisamente en nuestro encuentro material, en nuestro ejercicio creativo, cuando nos encontramos con los problemas (siempre pasados) que lo Real surge para nosotros y es posible encontrar un presente problemático, violento, crítico. En Teoría general de la basura (2018), el escritor español describe las obras de docuficción como unas obras que tratan de encontrar en el pasado (en las ruinas) aquello que problematiza el presente, es decir una especie de actualización de las ruinas que son el pasado, integrando además en la obra todo el proceso de búsqueda, apropiaciones y movimientos necesarios para lograr dicha actualización. Estas obras de docuficción integran muy bien su ánimo con el pragmatismo estético que en Postpoesía expone. El resultado: obras activas de investigación, nomadismo (del que F. Mallo también habla en su libro del 2018), de movilizaciones fértiles.
Una cuarta potencia parece estar planteada en los términos que A. Culp (Dark Deleuze, 2016) plantea el ejercicio filosófico. No se trata de “crear alegremente conceptos”, sino de “destruir mundos”. En este odio hacia un intolerable afuera del que se debe “escapar”, al que se debe destruir, podemos introducir el accionar estético y artístico. Quizá en un progresivo despliegue de fuerzas, con el oscuro llamado de un Afuera que “nos pide” destruir este mundo. Medea yendo a un mundo sin dioses, por ejemplo. Este punto, apenas puedo mostrarlo como intuición, como una anotación quizá débil, pero necesaria en este punto. El devenir del arte, paralelo al devenir del pueblo, en una suerte de relación parasitaria extraña ahora solo me presta la imagen del artista como un «violentador”, un traidor con apariencia muchas veces de cobarde. El escape, sin embargo, no es igual que una huida, sobre todo si, reviviendo un motivo viejo, un lugar común bello, se vive en una cárcel.
Referencias:
“Accelerationist Aesthetics: Necessary Inefficiency in Times of Real Subsumption”, e-flux journal #46, junio de 2013.
[2]“Loving the Alien”, The New Inquiry, octubre de 2012.